La guerra de las palabras
Oswaldo Zavala
Introducción
El mayor enemigo de la verdad no es la mentira. Es el mito.
The West Wing
DOS NOTICIAS
El 30 de enero de 2019 circularon en los medios de comunicación y las redes sociales dos noticias extraordinarias que resumían, pero también interrumpían, la trágica historia de violencia que cimbró a la sociedad mexicana entre 2006 y 2018. Esa mañana de invierno, con una inusual temperatura mínima de 16 °C a causa de un crudo vórtice polar que congeló el noreste de Estados Unidos, comenzó el último día de un alargado proceso judicial en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera en un juzgado federal en la zona de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. Durante los tres meses que duró el juicio, la fiscalía presentó 300 mil páginas de documentos, 117 grabaciones de audio y miles de fotos y horas video, además de testimonios de otros traficantes y colaboradores, para probar que el presunto jefe del “Cártel de Sinaloa” era en realidad un disminuido campesino, monolingüe y sin ninguna fortuna a su nombre, que aguardó en silencio y paciente la inapelable sentencia que lo remitiría a prisión por el resto de su vida.
Esa misma mañana, pero en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) —electo presidente el 1 de julio de 2018— sorprendió al país con un anuncio durante su cotidiana rueda de prensa “mañanera”: la suspensión de la “guerra contra el narco”, es decir, la cancelación de la brutal estrategia de militarización en México que inició en 2006 bajo órdenes del entonces presidente Felipe Calderón y continuada por el presidente Enrique Peña Nieto hasta el final de su gobierno en 2018. En nombre del combate a los “cárteles de la droga”, la militarización dejó el siniestro saldo de más de 272 mil asesinatos y más de 40 mil desapariciones forzadas en México. “Ya no hay guerra, oficialmente ya no hay guerra —dijo López Obrador—. Nosotros queremos la paz y vamos a conseguirla”.
La coincidencia de estas noticias evidenció una profunda ruptura en el discurso hegemónico de la “guerra contra el narco”: mientras que el sistema judicial estadounidense enjuiciaba al mayor traficante de la historia que ahora se revelaba como un delincuente común sin mayores pretensiones, el presidente de México abandonaba la retórica que justificó la militarización del país supuestamente para confrontarlos. La fiscalía estadounidense consolidaba la derrota final del último “jefe de jefes” del “narco” y el gobierno mexicano hacía lo suyo reconsiderando al tráfico de drogas apenas como un problema de salud pública. Aquello que el nuevo gobierno mexicano se disponía a dejar atrás se correspondía con el rostro demacrado y vencido del traficante en el juzgado neoyorquino. La época de los “capos de la droga”, el largo reinado de los “cárteles”, por fin había terminado.
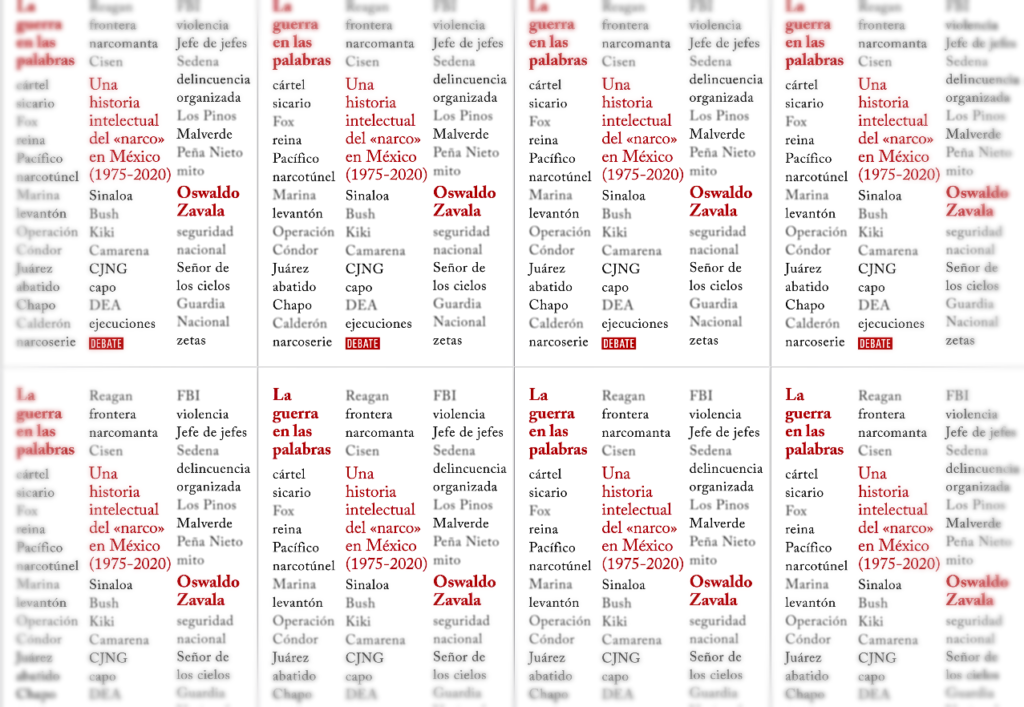
Por lo menos tal debió ser la interpretación de quienes estuvieron atentos a esas noticias.
Algo muy distinto ocurrió.
En el juzgado federal de Nueva York, “El Chapo” fue presentado como el líder de un imperio criminal que monopolizó el mercado de la cocaína en el hemisferio. En ese día del juicio, la fiscal Andrea Goldbarg presentó los alegatos finales en contra de Guzmán y preguntó retóricamente al jurado: “¿Quién viaja en carros blindados? ¿Quién no tiene uno, sino toda una serie de túneles de escape? ¿Quién posee una pistola incrustada de diamantes? ¿Quién tiene un sistema de comunicaciones privado? Un jefe del Cártel de Sinaloa, respondió ella”.
Pocos repararon en la enorme incongruencia que supone creer que “El Chapo” construyó una organización capaz de influir en los más altos niveles del gobierno mexicano que, sin embargo, fue extraditado por ese mismo gobierno sin temor a represalia alguna. Los medios de comunicación repitieron hasta el vértigo que asistiríamos al “juicio del siglo”, pero se nos mostró a un encogido hombrecito, enamoradizo y melancólico, cuyo mayor ingenio consistía en curiosos y folclóricos métodos de contrabando, como cargamentos de cocaína escondida en plátanos de plástico o en cientos de latas de chiles jalapeños.
Presas de su fantasía autoinducida, las autoridades estadounidenses temían un intento de liberación digno de una película de Hollywood cada vez que trasladaban a “El Chapo” al juzgado. Para ello, ordenaban a la policía de Nueva York cerrar totalmente el acceso al puente de Brooklyn, una de las vías más transitadas para entrar a Manhattan. No obstante, dentro de la corte, el traficante fue presentado por su equipo de defensa no como el líder sino como un subalterno más del “Cártel de Sinaloa” y como víctima del poder oficial en México, extorsionado incluso por los presidentes Calderón y Peña Nieto, a quienes habría pagado millones de dólares para evitar ser detenido por las autoridades. Nadie iría a rescatarlo porque “El Chapo”, a fin de cuentas, no era nadie: “La verdad es que él no controlaba nada —aseguró el abogado Jeffrey Lichtman—. […] Dicen que [Guzmán] es el gran narcotraficante a nivel mundial; no es cierto. El gobierno sabe que hay muchos líderes, muchas facciones [dentro del Cártel de Sinaloa], algunas peleándose entre ellas”.

Fotografía: ICE, USA.
El mayor obstáculo entonces, según los abogados, no fue la evidencia presentada por la fiscalía, que podía haber sido cuestionada con facilidad, sino el hecho de haber estado “luchando contra una percepción” pública que medió irremediablemente en la decisión del jurado como una narrativa imposible de desarticular. Poco importó si “El Chapo” fue jefe o empleado del “Cártel de Sinaloa”, o si su escasa carrera criminal había llegado a un patético fin: antes y después del juicio fue siempre un “narco”.
El presidente López Obrador no corrió con mejor suerte. Durante la misma rueda de prensa en que declaraba el fin de la “guerra contra el narco”, su secretario de Marina, José Rafael Ojeda, dio a conocer que una nueva organización, el “Cártel de Santa Rosa de Lima”, encabezaba ya una violenta red de robo de combustible en el estado de Guanajuato, desde donde controlan las tomas clandestinas de los ductos de Pemex. La misma organización de “huachicoleros” o ladrones de combustible, dijo, llevó una camioneta con explosivos a la entrada de la refinería de la ciudad de Salamanca, donde también se encontraron “mantas” como las habitualmente usadas por los “narcos”, pero ahora amenazando a López Obrador. Este “cártel” ya tenía también su propio capo de nombre original, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. Y como para consignar la irracionalidad fanática de los ladrones de gasolina, pronto se reportó la veneración a un “Santo Niño Huachicolero” que hacía eco del notorio culto de los traficantes a su “santo” Jesús Malverde. Como con la aparición de la “narcocultura”, en unas semanas ya se habían grabado los primeros corridos sobre huachicoleros: “Ya le cantamos a narcos, ya le cantamos al jefe, y ahora vengo a cantarle a toditita esta gente que se la rifan bonito chingando a Pemex, pariente”, dice una de las más populares canciones. Lo mismo ocurría en la televisión: el 11 de septiembre de 2018 la cadena Telemundo —que produjo La reina del sur, telenovela sobre una mujer al mando de su propio “cártel” y El señor de los cielos, sobre el traficante sinaloense Amado Carrillo Fuentes— estrenó Falsa identidad, una telenovela que gira en torno a la “guerra contra el huachicoleo”.
La captura de “El Marro” la madrugada del 2 de agosto de 2020, acompañado de cinco hombres que no opusieron mayor resistencia a un “operativo limpio” de un grupo élite del Ejército mexicano, contradijo el supuesto poder del “Cártel Santa Rosa de Lima”. El grupo quedó reducido a una anécdota menor cuando se documentó que 80% del robo de hidrocarburos en realidad ocurre al interior de las refinerías, las terminales de abastecimiento y las bases navales de Pemex. Pero también desmintió el anunciado fin de la “guerra contra el narco”. Desconcertantemente, las cifras de la violencia no han menguado: 2019 cerró con 34 mil 608 asesinatos que, según datos oficiales, lo posicionan como el año más violento en la historia reciente en México, con una tasa de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes. Aunque se registró una ligera reducción, 2020 culminó con el mismo nivel de horror al sumar 34 mil 515 homicidios dolosos. De diciembre de 2018 a septiembre de 2021 —la mitad del sexenio de López Obrador— ya se habían registrado más de 100 mil 300 homicidios. A esto se le debía sumar el horror de más de 88 mil desapariciones forzadas desde que comenzó la militarización antidrogas en 2006, una cifra que rebasaba el total de casos de desaparecidos en Argentina, Chile y Guatemala juntos.
El 11 de mayo de 2020 el Diario Oficial de la Federación terminó de sacudir el país al anunciar un decreto presidencial que “dispone de la Fuerza Armada” para realizar “tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. El decreto establece que los “fines” de la “seguridad pública” son “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”. Bajo esta amplia premisa se autorizó ese día que las Fuerzas Armadas volvieran a “suplementar” las responsabilidades de la Guardia Nacional con un ambiguo acuerdo de cooperación entre el mando civil y el militar, que se mantendrá vigente bajo una modificación constitucional hasta el 27 de marzo de 2024, periodo que cubriría prácticamente la duración total del gobierno de López Obrador.
Según la Oficina de Naciones Unidas sobre la Drogas y el Crimen, la pandemia de covid-19 había generado en 2020 una fuerte escasez de múltiples tipos de droga, derivando en un alza en los precios y una reducción en la pureza de los productos. En Estados Unidos, el distanciamiento social costaba fortunas a los traficantes del narcomenudeo ese año. La circulación de dinero en efectivo producto del crimen organizado había estado más expuesta que nunca en las calles de las grandes urbes. Entre el 1 de marzo y el 8 de mayo de 2020, por ejemplo, se decomisaron 10 millones de dólares solamente enLos Ángeles, California, duplicando los 4.5 millones asegurados en esas mismas fechas del año anterior. En México, sin embargo, se especulaba en medios de comunicación y entre la comentocracia de “expertos” en seguridad que la pandemia no sólo no debilitaba el potencial destructivo del llamado “crimen organizado”, sino que agrandaba aún más sus posibilidades. Sin evidencia, periodistas y analistas afirmaban que los supuestos miembros de los “cárteles” de la droga —con frecuencia indiferenciados del cuerpo mestizo y precario del obrero de maquiladora o del campesino desplazado de las serranías del norte y sur del país— eran los principales ganadores de la crisis planetaria, compitiendo con las ganancias multimillonarias de empresas legítimas como Amazon o Apple, que habían visto duplicado el precio de sus acciones en el mercado de valores entre marzo y agosto de ese año. Bastó apenas con algunos videos e imágenes del llamado “Cártel Jalisco Nueva Generación” (CJNG) distribuyendo despensas en ciudades de Veracruz y Jalisco para asumir que los traficantes estaban en tal bonanza que podían suplementar las funciones del Estado mismo.
El 17 de julio de 2020 un golpe mediático convalidaría, si no la realidad del “crimen organizado”, por lo menos la del discurso securitario: ese día circuló en redes sociales un video en el que supuestos miembros del CJNG mostraban su poder en un convoy militarizado con tanques blindados, uniformes y armas de alto poder propios del Ejército mexicano. Según declaraban los infundados traficantes, todos trabajaban para Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el “jefe” de ese “cártel”. Para octubre, y pese a los estragos planetarios causados por la pandemia de covid-19 y la subsecuente cuarentena global que continuó vigente hasta mediados de 2021, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) afirmaba que el CJNG había consolidado un imperio global de la droga que lo posicionaba entonces como la tercera organización criminal más peligrosa del mundo, desplazando al “Cártel de Sinaloa” (aún con el liderazgo de su “verdadero” capo, Ismael “El Mayo” Zambada) y sólo por debajo de la mafia rusa y las tríadas chinas.
El “narco” supuestamente volvió de lleno a la vida pública en junio de 2021, tras una contundente victoria en las elecciones intermedias del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que expandió su control territorial ganando 11 de 15 gubernaturas en disputa. El partido del presidente López Obrador controlaba así un corredor que cubría los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora y la península de Baja California. Durante las campañas electorales medios dentro y fuera de México reportaron una preocupante ola de violencia —90 políticos asesinados— que se atribuía sin mayor evidencia a “grupos criminales que antes se concentraban en exportar drogas a Estados Unidos” pero que ahora “se han diversificado hacia la extorsión, el secuestro y la venta de narcóticos”, repitiendo el discurso oficial antinarcóticos de las agencias estadounidenses. La oposición de derecha y algunos expertos en seguridad en México utilizaron esa narrativa para criminalizar a los votantes de Morena en los estados supuestamente controlados por el “narco”, donde “resulta cada vez más evidente que la gente del Chapo sí quiso darle una ayudadita al partido del Presidente”.
¿Cómo era posible que aún después de la caída del mayor traficante de la historia de México y la declaración oficial del fin de la “guerra contra el narco” sigamos hablando, precisamente, de “guerra” y de “narcos”? ¿Por qué, ante un gobierno que se proponía pacificar al país, aumentaron los homicidios y continuó la militarización para “suplementar” las “tareas de seguridad”?

La narconarrativa que prevaleve
Comencemos a responder estas preguntas comprendiendo primero que el fenómeno del narcotráfico en México ha estado siempre determinado por el lenguaje, por narrativas que imaginan organizaciones criminales que se convierten en el enemigo doméstico para justificar un conflicto armado. Por más de cuatro décadas, el sistema político mexicano, aunque en una inestable, contradictoria y hasta accidentada sintonía con la agenda de seguridad estadounidense, ha logrado imponer la narrativa sobre el “narco” que la sociedad en general ha aceptado como la explicación dominante para comprender los altos índices de violencia en el país. Como argumenté en mi libro Los cárteles no existen. Narcotráfico y cultura en México (2018), se trata de un relato efectivo por su simpleza conceptual que yo denomino narconarrativa y que puede reducirse a la siguiente aseveración: los “cárteles”, con un “gran poder” —económico, social militar—, ante “la ausencia y debilidad histórica del Estado mexicano”, desataron una guerra por el control de las rutas y las plazas del mercado de la droga, provocando “una tragedia de dimensiones colosales”. La narconarrativa ha sido aceptada primero por la mayoría de los periodistas que reportan el fenómeno reproduciendo fuentes oficiales y legitimando como real las estrategias de seguridad de los gobiernos de México y Estados Unidos. La clase intelectual y creadora de ambos países ha adoptado a su vez la representación oficial del fenómeno según aparece en los medios de comunicación. Incontables novelas, películas, canciones, estudios académicos y piezas de arte conceptual reiteran la misma narrativa para atribuir a los supuestos “cárteles” toda responsabilidad de la corrupción y violencia generalizada en México. De ese modo, la narconarrativa permite a la clase política designar un enemigo permanente que justifica la militarización de la sociedad y el estado de excepción que violenta los derechos de la ciudadanía. Trágicamente, en el país donde se ha experimentado una siniestra campaña de exterminio por la que han muerto mujeres, jóvenes y niños, la opinión pública sigue creyendo en el relato oficial y culpa a los “cárteles” y sus interminables guerras. Las instituciones de Estado, en México como en Estados Unidos, utilizan también al “narco” para deslindarse de su participación en el crimen organizado y en las economías clandestinas de ambos países. La violencia es real, pero la explicación oficial dominante es un ardid político, una fantasía redituable que permite a las autoridades ejercer la más cruel violencia en contra de la población, pero siempre legitimada por la reciclable trama de la “guerra contra el narco”.
La narconarrativa también convalidó, desde luego, el proceso judicial en contra de Guzmán Loera. En un gesto espontáneo de metaficción, por ejemplo, el actor que hace el papel de “El Chapo” en la popular serie Narcos: México, producida por Netflix, estuvo presente entre el público del juzgado para estudiar a su personaje. Varios de los miembros del jurado admitieron que la única información que tenían del traficante provenía precisamente de otra exitosa serie de Netflix: El Chapo. Menos que un proceso para determinar su culpabilidad, el juicio fue el espacio donde se visualizó la contradictoria, pero no menos efectiva, narconarrativa. Por un lado, se nos asegura que México es un país tomado por un sofisticado traficante. Por el otro, ese mismo traficante se nos presenta como un rústico delincuente presa de sus más arrebatados instintos, protagonista de una patética vida picaresca y traicionado hasta por el más insignificante de sus colaboradores para terminar hundido en una prisión estadounidense. Será el “jefe de jefes” hasta que los medios de comunicación “descubran” que un nuevo “jefe de jefes”, el “verdadero”, permanecía oculto en las sombras y ahora emerge a la luz pública como la privilegiada mente criminal que lidera una insondable organización trasnacional que hace circular droga, dinero y armas por todo el planeta. Con todo, ni siquiera el “narco” importará: la narrativa, como comprobó el presidente López Obrador, puede adaptarse, reinscribirse en otro delito que sin embargo contará la misma historia: el “narco” o el “huachicolero” serán indistinguibles, los jefes del siguiente “cártel”, de todos los “cárteles”.
El presente libro propone una historia intelectual de esta persistente narrativa de la “guerra contra el narco” que ha sido utilizada a lo largo de cuatro décadas para justificar la agenda de “seguridad nacional” y su violenta estrategia de militarización, asesinato y despojo. La narconarrativa ha sido parte integral de la política militarista que ha conseguido con éxito inventarla amenaza de los “cárteles de la droga” y la necesidad de combatirlos con un permanente estado de excepción mediante el cual los gobiernos de México y Estados Unidos han legitimado la represión, la tortura y el asesinato. Basado en una investigación de archivos oficiales, reportajes periodísticos, estudios académicos y producciones culturales sobre el tráfico de drogas, el presente libro revisa el arco histórico del lenguaje en el que se inscribe un relato de guerra con personajes intercambiables en lugares variables que configuran la ilusión sobre el “narco” en nuestra sociedad contemporánea. Pongo atención especial a los productos culturales sobre el tráfico de drogas en general y sin distinción porque su importancia en conjunto no debe subestimarse. La narconarrativa prevalece sobre todo a partir del consumo de cultura popular —en particular el cine, las series de televisión y la música—, pero también de las expresiones de “alta cultura” —la literatura y el arte conceptual—, con un grado de consentimiento espontáneo que más que instituido, ha sido aprendido, interiorizado, y ulteriormente confundido con la realidad.
Desde una perspectiva interdisciplinaria, en estas páginas se examina también el trabajo clave de periodistas, académicos, escritores, músicos, cineastas y artistas conceptuales que han desafiado la explicación oficial sobre el “narco”. Más allá de los “cárteles”, estos intelectuales, comunicadores y creadores han comenzado a cuestionar los alcances simbólicos del sistema político y su responsabilidad en el ejercicio de una brutal violencia de Estado. Junto con ellos, busco contribuir con herramientas críticas para analizar las funciones simbólicas del Estado en el centro de aquello que equivocadamente hemos llamado “narco” y que no es sino una expresión de una práctica discursiva que influye en la manera en que pensamos los sectores ilegalizados de la sociedad. En suma, el presente libro analiza cómo aquello que sabemos e imaginamos sobre el tráfico de drogas es en gran medida el resultado de estrategias discursivas de gobierno que se materializan en violentas políticas represivas que militarizan el espacio público y criminalizan a los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras que facilitan la expansión de los intereses particulares de élites político-empresariales. El libro intenta articular una mirada por fuera de la hegemonía discursiva del “narco” y así poder dilucidar la historia del lenguaje que por primera vez enunció esa palabra.
El historiador estadounidense Dominick LaCapra concibe la práctica de la historia intelectual como “una historia de los usos situados del lenguaje constitutivo de textos significativos”. La etimología de texto, explica LaCapra, incluye el verbo texere, que en latín se refiere al acto de tejer o componer conceptos, “y en su uso expandido designa a una textura o una red de relaciones entretejidas con el problema del lenguaje”. En la misma dirección, trazaré los usos situados del lenguaje de la “guerra contra el narco” a través de los documentos oficiales, las políticas de Estado, las notas periodísticas y los productos culturales que fueron constituyendo la narrativa bélica a través de décadas. Mostraré cómo el traficante se fue convirtiendo en el objeto discursivo de una disputa de poderes geopolíticos —la figura de un delincuente literalmente creado por el prohibicionismo estadounidense— utilizado a voluntad por instituciones del Estado mexicano y manipulado por los esperpénticos procesos judiciales de ambos países para sustentar la fantasía del combate a las drogas. Para ello me adentro en una historia intelectual de la hegemonía que funcionó como la plataforma epistémica de la “guerra contra el narco” entre 1975 y 2020, las fechas que marcan el inicio y el improbable final de la política de militarización para supuestamente combatir a los “cárteles de la droga” y que yo localizo en cuatro eventos cruciales de las décadas de la “guerra contra el narco”.
En la primera parte examino la “Operación Cóndor” y la soberanía simbólica que el Estado mexicano ejerció directamente sobre los grupos criminales entre 1975 y 1985. Como se sabe, este evento marcó la primera acción militar binacional entre México y Estados Unidos concebida para erradicar los sembradíos de droga en el llamado “Triángulo Dorado” de las montañas entre Sinaloa, Chihuahua y Durango, desplazando a miles de campesinos y desarticulando comunidades enteras. A partir de esta incursión armada en territorio nacional, el Estado mexicano, propulsado por el intervencionismo estadounidense, concibió una estructura policiaca y política para administrar el tráfico de drogas. Ésa fue, entre otras, una de las atribuciones clave del Ejército y de la policía política del régimen, la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fundada en 1947 simultáneamente con la CIA y con la ayuda del fbi. Al revisitar este evento, discuto cómo el Estado mexicano, siguiendo la agenda securitaria de Estados Unidos, dirigió una eficiente política de información policial y militar doméstica que criminalizaba la pobreza al mismo tiempo que instrumentalizaba a los traficantes de droga con fines geopolíticos específicos. Es en estos años que cobran visibilidad traficantes como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero, todos en su momento hombres útiles del perverso sistema de gobierno que dominó y subalternizó a las organizaciones criminales hasta volverlas parte integral de las estructuras mismas de Estado. Mientras que los imaginarios culturales de esos años, sobre todo en los corridos y las películas de bajo presupuesto, narran la vida precaria de los traficantes como sujetos residuales cuya vida se extinguía con rapidez y sin relevancia alguna, el Estado mexicano permitía flujos controlados de droga, armas y dinero en función de las necesidades políticas del país y su imbricada relación geopolítica con Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. En el anacronismo propio de una serie creada para la era actual de la “seguridad nacional”, Narcos: México es un producto fiel a su tiempo, pero absolutamente ajeno a la época que refiere. El “narco” imaginado en los setenta era un desecho de la economía del “milagro mexicano” que lo colocaba junto con el inventario de los excluidos —la fichera, el pelado, el pachuco—, mientras que el traficante real estaba integrado a las estructuras del poder oficial, dócilmente participando en una economía ilegal controlada por instituciones militares, policiales y políticas. Los traficantes de Narcos no se encuentran en ninguna de esas dos figuraciones, sino en el presente que sólo puede imaginarlos como enemigos domésticos a los que hay que combatir en el nombre de la “seguridad nacional”, un concepto que en México no se relacionaría con el tráfico de drogas, sino hasta finales de la década de 1980.
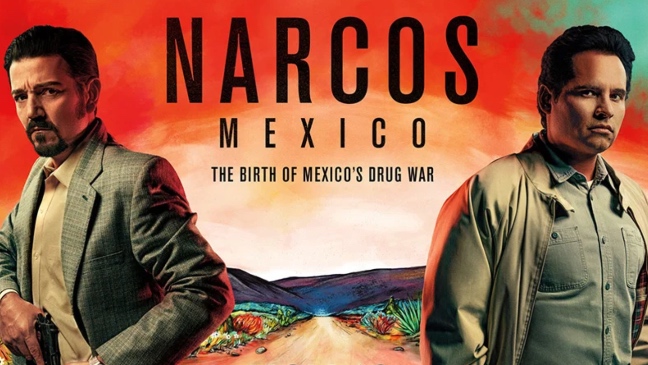
Pero esa época de disciplina y control tuvo una corta duración. En la segunda parte del libro me concentro en el evento que dislocó profundamente la soberanía estatal: el secuestro y asesinato en la ciudad de Guadalajara del agente de la dea Enrique “Kiki” Camarena. Conforme se agotaba la utilidad de la lucha anticomunista y Estados Unidos reconfiguraba al narcotráfico como la nueva amenaza de “seguridad nacional”, la DFS pronto se convirtió en una obsoleta reliquia de la Guerra Fría que comenzó a obstaculizar la nueva agenda securitaria para el hemisferio a finales de la década de 1980. La muerte de Camarena en 1985 fue el pretexto que Estados Unidos utilizó para forzar el cierre de la dfs. Recientes investigaciones académicas y periodísticas indican que probablemente Camarena fue asesinado bajo órdenes de la cia para impedir que el agente de la dea revelara parte del programa estadounidense de contrainsurgencia en Nicaragua financiado con dinero del narcotráfico generado en México y Estados Unidos. No sin ironía, el asesinato de Camarena fue utilizado por la administración Reagan para obligar a México a transformar su política antidrogas que gradualmente pasó del control policial doméstico a una permanente estrategia de combate militar por todo el país. Con ello se impuso la represiva acción de policías y soldados que transformó simbólicamente a los mismos traficantes en enemigos domésticos que poco antes todavía servían a los intereses de la clase gobernante.34 Para facilitar este tránsito, en las siguientes décadas el Estado mexicano concibió una estrategia discursiva, siguiendo de nuevo la política exterior estadounidense, integrando el nuevo lenguaje con el que habría de referirse al narcotráfico públicamente. Hacia finales de los años ochenta ya circulaba en México la idea de un “cár-tel” que transformó con radicalidad el espacio simbólico del crimen organizado en el país. Con la consolidación del neoliberalismo a mediados de los noventa, otras nociones se incorporaron al imaginario del “narco”: “levantón”, “sicario” y, sobre todo, “guerra de cárteles”. Esa narrativa pronto adquiriría las funciones de un mito —una suerte de metáfora práctica que naturaliza el discurso de “seguridad nacional”— para reforzar la idea de que los “cárteles” comenzaban a poner en riesgo a la sociedad civil y que incluso podrían intentar desafiar al poder oficial. Ese mito constituye a su vez lo que ahora denominamos “narcocultura”: corridos, películas, ficción literaria y periodismo narrativo sobre la violenta y trágica vida de los “narcos” que irían adquiriendo mayor protagonismo en la vida cultural y política del país.
En la tercera parte me enfoco en la invención discursiva del “Cártel de Juárez” y su “ jefe de jefes”, Amado Carrillo Fuentes, en la era de la “segu-ridad nacional” (1995). Destruida la política doméstica de sometimiento del narcotráfico, el gobierno estadounidense se abocó a la tarea de construir una nueva narrativa en la que los traficantes mexicanos fueron transformados en la primera gran amenaza trasnacional del hemisferio. La aparición del “Cártel de Juárez”, pese al efímero liderazgo de Carrillo Fuentes —muerto apenas dos años después de haber ocupado la atención de los principales medios de comunicación dentro y fuera de México— inauguró una nueva comprensión del “narco” como un horizonte expansivo de “cárteles” y “capos” que, uno a uno, fueron reemplazándose como amenazas de la “seguridad nacional”. Al reconstruir la historia del primer “ jefe de jefes”, veremos la artificialidad de su personaje, pero también las hondas implicaciones que dejó en las instituciones políticas de México y Estados Unidos y la indeleble marca constitutiva de los imaginarios culturales actuales sobre el supuesto mundo de los traficantes. No es un azar que sea en estos años que circulan productos culturales que han internalizado esta narrativa. Desde corridos como “Jefe de jefes” (1997) de Los Tigres del Norte, hasta películas como Traffic (2000) de Steven Soderbergh y novelas de ficción como La reina del sur (2002) de Arturo Pérez Reverte, la reconfiguración epistémica que dejó la aparición del “Cártel de Juárez” puede percibirse hasta el día de hoy.
La última parte del libro analiza la “guerra contra el narco” como la consumación más radical de este proceso de simbolización que nos alcanza hasta el presente. Sus repercusiones no tienen precedentes históricos: enmarcóla sangrienta militarización del país ordenada en México por el presidente Felipe Calderón (2006-2012) y continuada por el presidente Enrique Peña Nieto (20012-2018), que dejó ese saldo de más de 272 mil asesinatos y más de 40 mil desapariciones forzadas, según cifras oficiales. A dicho horror debe agregarse el oprobio de más de 345 mil personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado durante la militarización, como ha demostrado el trabajo de la antropóloga Séverine Durin. El argumento central de esta última parte propone comprender la narrativa de la “guerra contra el narco” como el exitoso mecanismo para generar un consenso colectivo ante la militarización del país promovida por el gobierno de Calderón y respaldada por el gobierno de Estados Unidos a partir de 2008 mediante la Iniciativa Mérida, un paquete primeramente de mil 500 millones de dólares en equipo militar, tecnologías de vigilancia y comunicaciones y entrenamiento táctico para el combate a las organizaciones de traficantes. Según los investigadores académicos Will Pansters, Benjamin Smith y Peter Watt, la militarización de los últimos 12 años “totalizó la guerra contra las drogas y la violencia”. Calderón extremó la frialdad fascista de su lenguaje: “Costará vidas humanas inocentes, pero vale la pena seguir adelante”. Esta perversa normalización de la violencia ha tenido desde entonces profundas repercusiones en la comprensión generalizada de la militarización en México. Al final de dicho proceso, para culminar este arco histórico, veremos cómo la narrativa de la “guerra contra las drogas” fue adoptada de un modo estandarizado por el periodismo nacional y extranjero con un vocabulario recibido que a la fecha describe conflictos armados inverificables en un Estado que se asume débil y hasta fallido pero que, contradictoriamente, sigue haciendo crecer el aparato de seguridad más grande, preciso y letal de su historia. Derivados de este discurso, incontables novelas, series de televisión, películas, música y arte conceptual reproducen espontáneamente este imaginario, reificando la explicación oficial de la violencia mediante variaciones sobre “narcos”, sus “cárteles” y su “guerra”.
Te puede interesar: Fragmento de Los cárteles no existen.
















