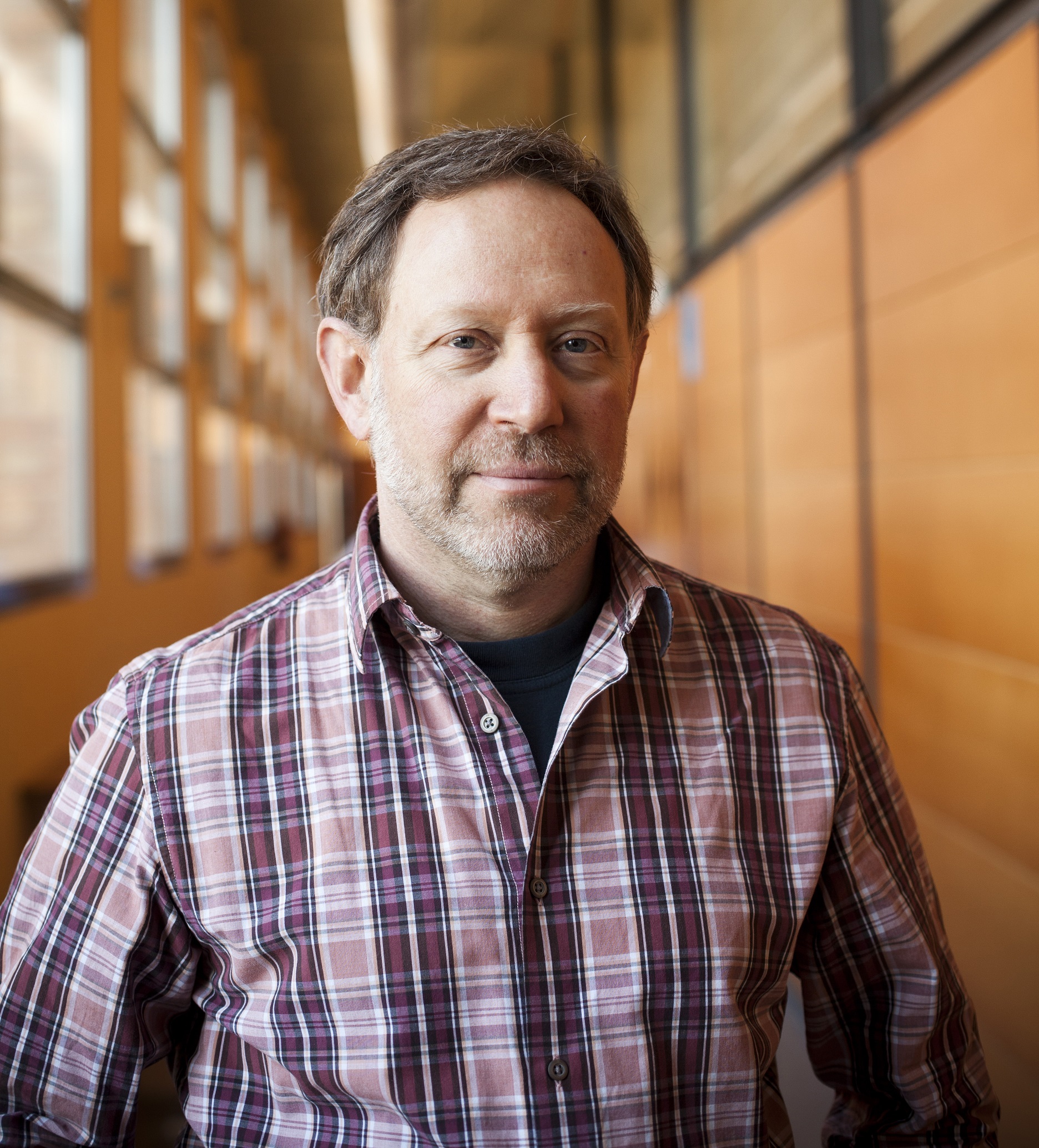En su libro Periodismo Narrativo, Herrscher desentraña cinco aspectos que definen a un buen periodista narrativo: la voz, la visión de los «otros», la forma en que las voces cobran vida, los detalles reveladores y la selección de historias, recortes y enfoques.
Aquí un fragmento del primer capítulo de su libro. Roberto Herrscher escribe:
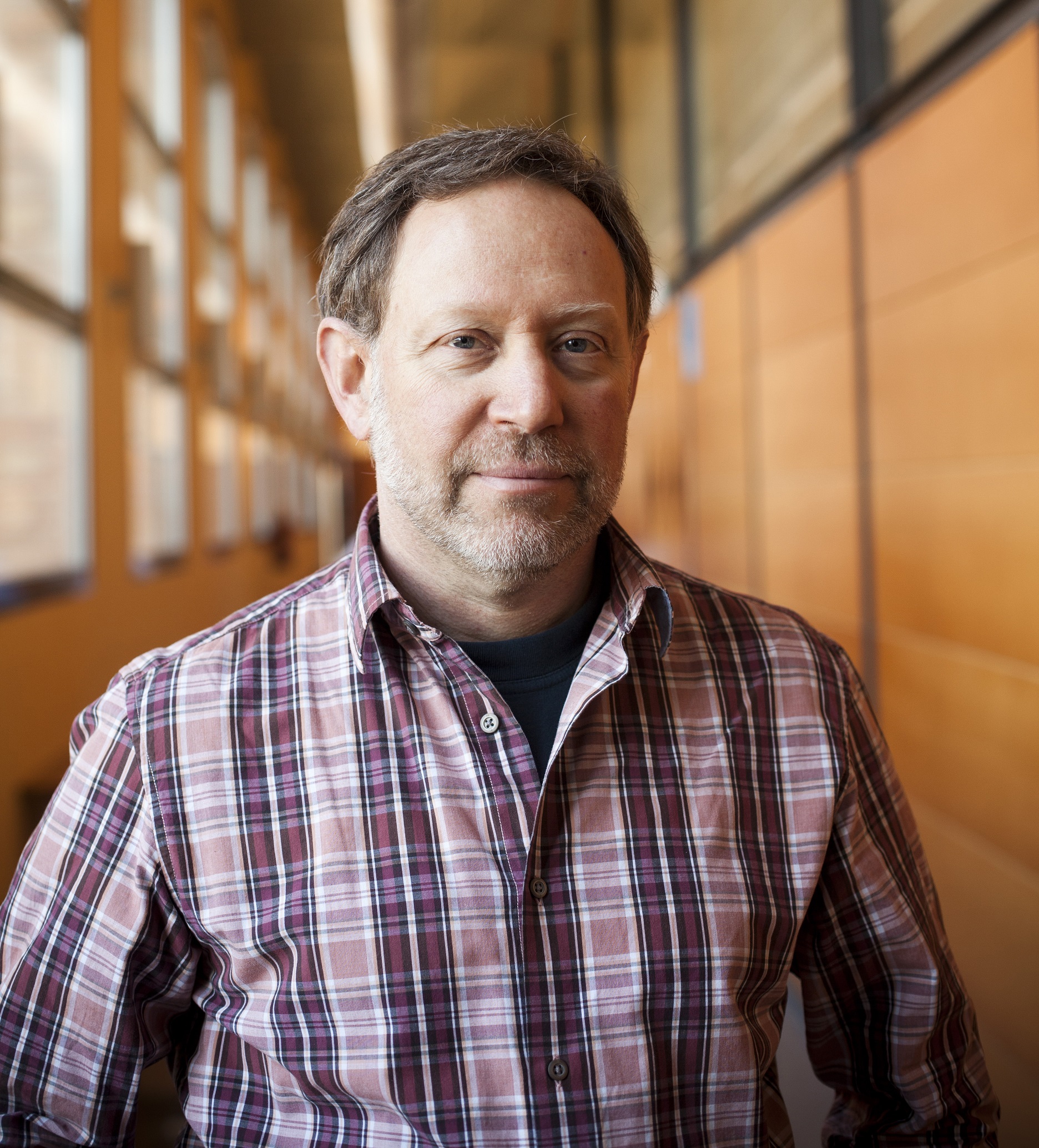
CAPÍTULO 1: Herramientas
PRIMEROS PASOS PARA TRANSFORMAR UNA NOTICIA EN TEXTO NARRATIVO
El periodismo narrativo ha sido siempre una cenicienta sucia y zaparrastrosa sometida a las burlas y menosprecios de sus altivas hermanastras, legitimadas por la sociedad.
Para los Escritores que hablan de sí mismos en mayúscula, el que escribe sobre la realidad, con palabras que dijo gente de verdad y descripciones de lugares que existen, es un segundón. Un aspirante a novelista que no da la talla. Un reportero con aspiraciones. Un plumilla que carece de un mundo interior y una imaginación que le permitan inventar historias, y que debe limitarse a contar lo que ve.
Y los Periodistas con la P grande de Poder suelen ver desde su atalaya a los que cuentan historias reales en vez de dar primicias o de pontificar. Los ven con condescendencia como jóvenes principiantes o —peor aún— como viejos patéticos que siguen gastando las suelas de los zapatos y sudando por las calles a una edad en que deberían estar apoltronados en despachos con aire acondicionado.
En los medios tradicionales, los periodistas narrativos son como los payasos del circo: dan el toque de color, la emoción, la cercanía con los pobres y las víctimas, mientras los Periodistas entrevistan a los mandamases, anuncian catástrofes o ejercen de cuarto (o tercero, o segundo) Poder.
Por suerte nos han tratado y nos siguen tratando mal.
Espero que tarden mucho en darse cuenta de lo valiosos, útiles y necesarios que somos, porque, a la sombra de nuestro anonimato, los mejores de entre nosotros fueron construyendo un rico, variado, imprescindible corpus que perdurará décadas y siglos, mientras varios de los poderosos Periodistas y muchos de los canonizadores de la Literatura terminan en el oscuro túnel del olvido.
Obviamente, no todo lo que se hace en periodismo narrativo es memorable. Hay también mucho barroquismo de adoración del propio ombligo, mucha mala literatura disfrazada de periodismo y mucha reportería descuidada y opinativa camuflada de cuento.
En este libro he intentado rescatar a algunos de los periodistas narrativos que creo que valen la pena. Es mi criterio subjetivo, pero intentaré demostrar con argumentos e historias que, cada uno en su tamaño y con su enfermedad característica, nos enriquece y alegra la mirada al mundo y a nosotros mismos.
¿Qué tienen de especial? En este capítulo trataré de desentrañar cinco aspectos que definen a un buen periodista narrativo: la voz, la visión de los «otros», la forma en que las voces cobran vida, los detalles reveladores y la selección de historias, recortes y enfoques.
Hay mucho más, pero estos son, creo, elementos básicos que consiguen que ciertas historias verídicas nos toquen, nos golpeen, nos acaricien y se apoderen de nuestra memoria.
EL PUNTO DE VISTA Y EL PERSONAJE DEL NARRADOR
Definir el periodismo narrativo es como tratar de explicar un chiste. En vez de decirles por qué me parece bueno o importante contar historias reales, lo que debería hacer es contarles una.
Aquí va: la primera vez que salí de Argentina, yo era un mochilero de pelo largo hasta el hombro y le acababa de regalar a mi novia —otra hippie de pollera larga— unas flores que había recogido en la hermosa ciudad patagónica de Bariloche.
Salimos en lancha por el lago Nahuel Huapi, entramos en Chile en autobús y nos dirigíamos a Puerto Montt, en el Pacífico, cuando nos detuvo la gendarmería chilena. Muy serios, los uniformados le arrebataron a mi novia las flores y las tiraron a un horno, donde se achicharraron dramáticamente. No se podían pasar productos que pudieran transmitir alguna peste o virus, y el hombre se tomaba con mucho celo su deber.
Ese primer contacto con un chileno pudo haberme predispuesto mal con los habitantes del país vecino, y tengo la impresión de que la mayoría de los ciudadanos del mundo ven hoy al vecino así, como un gendarme colectivo que tira flores silvestres en un horno. Pero no me quedé en esa imagen. Más por curiosidad que por apertura humanística, quise saber más, y así me pude enriquecer en todos estos años con amigos chilenos y con tantos libros y tantas cosas fascinantes que me fueron viniendo del «otro lado» de la cordillera.
Lo primero que aprendí fue que la palabra que a mí me habían enseñado para definir a los chilenos —«transandinos», los del otro lado de los Andes— era la misma palabra que ellos usaban para referirse a nosotros. Es un maravilloso concepto epistemológico: para mí los chilenos son transandinos, y para ellos el transandino soy yo. Figúrense si los israelíes y los palestinos, los católicos y protestantes de Irlanda, los blancos y negros de Sudáfrica, o los chiíes y suníes de Iraq tuvieran la misma palabra para referirse al otro.
Yo soy el otro para el otro. Desde su lado de la cordillera, él me ve como el que vive cruzando las montañas. Para acercarme yo, o para acercarse él, tenemos que cruzar las mismas montañas. Nuestra «transandinidad» nos une, nos hermana. Tengo la pavorosa impresión de que, en el mundo hiperdesarrollado de hoy, la gran mayoría de la gente nace y muere sin tener nunca esa epifanía.
Antes de empezar a conocer o contar quiénes son los otros tengo que saber quién soy yo. Pero los periodistas no tenemos ni tiempo, ni ganas, ni la humildad necesaria para preguntarnos quiénes somos y desde dónde contamos el mundo.
Así como el bombero o el policía salen a la calle con sus corazas y trajes protectores, nosotros salimos disfrazados de periodistas, desde el pedestal del que todo lo sabe, todo lo entiende y es, soberbiamente, «nadie».
Las fuentes hacen declaraciones al aire, la gente está contenta o enojada en abstracto, las historias se cuentan y las calles están abarrotadas o vacías independientemente de que alguien las mire. En el periodismo informativo clásico, el que a todos nos enseñan en la facultad y el que se practica en las páginas «calientes» de los diarios, los noticieros de la radio y los informativos de la televisión, el periodista no existe. El «yo» está prohibido no solo como mención de que yo hice algo, yo pensé o yo reaccioné de determinada manera. Está prohibido como punto de vista, como mirada particular, como observador personal.
En ese sentido, la objetividad periodística se parece a la mirada del científico que hace un experimento. Cualquier otro científico en cualquier otro momento y lugar podría repetir el mismo experimento y obtendría los mismos resultados. La subjetividad no tiene cabida en el laboratorio. Si yo acudo a la conferencia de prensa del ministro o me acerco al accidente de coches que ha tenido lugar en la esquina como un periodista objetivo, eso significa que mi artículo debería ser el mismo que hubiera hecho cualquier otro en las mismas circunstancias.
Pero cuando cuento una historia, ya sea inventada —una novela, un cuento, una gesta en verso— o real —un relato de no ficción—, lo primero que aparece es el narrador, soy yo.
Es a mí y no a otro a quien le ocurrió la historia con el gendarme, la novia y las flores. Y yo lo recuerdo, mientras que a otro se le habría olvidado, y yo lo cuento de una determinada manera, mientras que la que era mi novia, o el chico que estaba con nosotros, o el gendarme, lo contarían de otra forma. Porque la forma en que contamos las historias nos define. Ustedes pueden saber un poquito más de mí por la forma en que les conté esa historia, y por el hecho de haberla recordado y seleccionado para contarla aquí.
El invento del personaje del narrador es uno de los desarrollos más fascinantes de la literatura. Mario Vargas Llosa (ahora lo elogiaré) lo cuenta muy bien en La tentación de lo imposible, su análisis de Los miserables, de Victor Hugo. El principal personaje de Los miserables no es Jean Valjean, el hombre condenado a galeras por robar un mendrugo de pan y que se escapa y convierte en rico y generoso, ni el policía que lo persigue, ni la niña a la que salva. Es el narrador, que es y no es Victor Hugo. Es el personaje de la voz que narra.
En no ficción, en periodismo, tal vez el escritor que más lejos llegó en el camino de la construcción de su propia voz como un personaje memorable sea Ernest Hemingway. Los reportajes, las crónicas y los perfiles de Hemingway en la Guerra Civil española fascinan aún hoy en gran parte porque están contados por el bravucón irónico, incansable, admirable que es el personaje de Ernest Hemingway creado por un escritor del mismo nombre.
Vargas Llosa dice que en literatura ya no es concebible un escritor que haga una novela sin ser consciente de que lo primero que tiene que crear es el narrador, la voz, el tono, el punto de vista, el personaje que dialoga con el lector. En periodismo, esa invención de la voz, con su ritmo, sus manías, sus verborreas y silencios, quizá sea el principal aporte del Nuevo Periodismo norteamericano, con Tom Wolfe, Norman Mailer y Truman Capote a la cabeza.
Humildemente y sin intentar compararme a todos esos monstruos, en los últimos años me acerqué al periodismo narrativo desde el vértigo y la libertad de crear un personaje que es el que aparentemente firma mis crónicas, que se llama como yo, pero que es una construcción literario-periodística.
En 2006 y 2007 escribí una crónica entre personal, histórica y de investigación periodística. Gira alrededor del barco donde pasé el mes más intenso y aterrador de mi vida, durante la guerra de las Malvinas, como soldado conscripto de la Marina.
La llamé Los viajes del «Penélope», y para gran parte de sus páginas usé el género y las convenciones del relato de viajes. En dicha crónica hay un «yo» que viaja y cuenta. Buscaba emular a los viejos viajeros cuyo punto de arribo es el conocimiento, el enriquecimiento, la maduración y su ambición inconfesada, hacer que el lector también emprenda ese viaje.
Los relatos de viajes que me gustan narran travesías hacia el conocimiento de un lugar, una cultura, un «otro» extraño o sorprendente, y sobre todo travesías hacia uno mismo. El que termina el viaje no es el mismo que el que lo inició, porque a lo largo de los viajes que realmente importan vamos aprendiendo, vamos conociendo y nos vamos descubriendo.
Yo quería contar mi viaje a la guerra de las Malvinas, a mi recuerdo de esa guerra, a los tripulantes del barquito de los malvinenses donde pasé las semanas más duras de la guerra, y también contar mi viaje de vuelta a las islas —donde fui en agosto de 2006— y mi viaje en busca de la historia de ese barquito, que resulta que tiene ochenta años y mucha historia.
Ese viaje lo hice yo, no lo pudo haber hecho ningún otro. Si lo hiciera otro periodista tal vez sería peor, tal vez sería mucho mejor, pero sería totalmente distinto. El relato de esta naturaleza es siempre una invitación al lector a embarcarse en un viaje con, por y desde el escritor. Tenemos que ver nosotros primero con ojos especiales. Si logramos que el lector vea con nuestros ojos, dirá tal vez al final eso tan gratificante de escuchar: «Al leerte, sentía que yo también estuve ahí».

LA HISTORIA DE LOS OTROS
Pero el periodismo narrativo es capaz de hacer algo más que transmitir la voz y el punto de vista del narrador. Puede llevarnos a las voces, las lógicas, las sensibilidades y los puntos de vista de los otros.
Las guerras son posibles, entre muchas causas económicas, políticas y sociales, porque somos incapaces de ver al otro como un otro yo.
Hace unos años, un ministro israelí declaró en televisión que había visto a una anciana palestina, encorvada y arrugada, recogiendo los escombros de lo que había sido su casa, y que las topadoras israelíes acababan de demoler, y que aquella escena le había hecho pensar en su propia abuela en medio de los escombros del gueto de Varsovia. Los intransigentes y los cerrados se le vinieron encima. Sabían que en el momento en que vemos al otro como un ser humano, no hay marcha atrás. El ministro tuvo que renunciar.
El otro no tiene que ser necesariamente el enemigo ancestral de otra religión o de otra etnia. Pueden ser los jóvenes o los viejos, la gente de otra generación a la que no entendemos. El papá de Mafalda despotricaba en una viñeta de esa genial creación de Quino porque su hija escuchaba a esos impresentables melenudos, los Beatles. Y entonces el padre recuerda que su propio padre lo criticaba a él por escuchar a Bing Crosby. Hoy me pasa lo mismo a mí. Mis padres no entendían lo que yo encontraba en Sui Generis, y yo hoy trato —por ahora sin éxito— de entender qué encuentra de atractivo mi hijo de trece años en el hip hop y el reggaeton.
¿Quién es el «otro incomprensible»? Pueden ser las mujeres para los hombres y viceversa, quienes se encuentran al otro lado del abismo de las clases sociales, o los que tienen otra preferencia o necesidad sexual. Escuchar a alguien distinto a nosotros contar su historia, desde su punto de vista, construyendo la narración desde la que ve el mundo y nos ve a nosotros es una experiencia que siempre nos descoloca, a veces nos confunde, pero a la larga nos enriquece.
Para mí, el mejor libro periodístico que cuenta la historia de los otros sigue siendo Hiroshima, de John Hersey. Es el relato minucioso y sentido de seis japoneses que estaban en la ciudad de Hiroshima cuando estalló la primera bomba atómica en 1945. No es un alegato, ni un manifiesto, ni una investigación antropológica. Es la historia de estas personas investigada y narrada con las armas del periodismo. Pero los estadounidenses que leyeron el relato cuando salió como único contenido de la revista New Yorker, a finales de 1946, no pudieron sacudirse el haber visto venir la bomba desde el punto de vista de los japoneses que estaban en el punto de mira.
Albert Einstein pidió a sus ayudantes que compraran todos los ejemplares de la revista en los quioscos alrededor de la Universidad de Princeton y los regaló a sus colegas y alumnos.
Una de las cosas que cuento en mi libro es la historia de Finlay Ferguson, el viejo lobo de mar malvinense que fue el capitán del Penélope durante diecinueve años y era su capitán cuando siete marinos argentinos vinimos a tomar su goleta en 1982. Entre esos siete marinos había un teniente, un suboficial, cuatro cabos y un conscripto marinero, que era yo.
Cuando tenía siete años, en una islita perdida en el sur del archipiélago malvinense, Finlay Ferguson subió a un monte a hacer señales de humo para que un barco viniera a buscar a su hermanita, que se había roto un brazo. A los quince estaba matando focas a palazos para ayudar a sobrevivir a su madre viuda. Yo era el más joven de la tripulación que le arrebató el barco a este hombre. Navegamos una semana con él, y el año pasado, veinticuatro años después de que lo viera por última vez y sin saber si querría hablar conmigo, lo fui a buscar a Puerto Stanley. Terminamos a la una de la mañana tomando whisky en su club.
En Malvinas viven hombres que dedicaron toda su vida a construir el único pedazo de tierra que tienen en el mundo. En mi país la gente no los conoce, muchos no quieren conocerlos y demasiados querrían que no existieran. Las herramientas del periodismo narrativo me permitieron intentar que mis lectores argentinos pudieran, por unas pocas páginas, ver el mundo desde los ojos de Finlay Ferguson.
DE FUENTES Y DECLARACIONES A PERSONAJES Y DIÁLOGOS: EL TEATRO DE LA REALIDAD
Acabo de mencionar a Albert Einstein, el creador de las teorías físicas que posibilitaron la bomba atómica, y a Finlay Ferguson, un encallecido y silencioso marino de las Malvinas. Les conté una o dos cositas de cada uno. Cuando leo una historia bien contada, un par de pinceladas me permiten acercarme a algo pequeño pero profundo de una persona desconocida.
Me dice mucho de Einstein el hecho de que se afanara por que sus colegas y alumnos leyeran sobre el efecto de la bomba atómica en los relatos de seis japoneses. Me emociona y me ayuda a conocer a quien fue mi prisionero en Malvinas el hecho de que se pasara la adolescencia apaleando focas y que quisiera compartir conmigo sus historias en su refugio de calor, amigos y alcohol. Creo que estas historias hacen que la gente cobre espesor y vida sobre la hoja de papel.
Los periodistas solemos tener fuentes, pero no las vemos como lo que son, personas como nosotros. Las vemos como expertos, testigos, poderosos o víctimas de estos poderosos. Las fuentes largan parrafadas sin contexto, muchas veces nos tiran sus conclusiones sin contarnos de dónde las sacaron, lanzan argumentos sin narrar la historia que hay detrás, y aparecen y desaparecen de nuestros textos sin que podamos ni verlas, ni olerlas, ni entenderlas. No cuentan ni recuerdan ni reflexionan. Dan declaraciones. No las vimos en una noche oscura ni en un día de sol, ni en una oficina de rebuscados oropeles ni en un descampado hostil. Están en el no-lugar y el no-tiempo de las declaraciones.
Pasar de las fuentes a los personajes y de las declaraciones a las escenas casi teatrales donde la gente se cuenta cosas es entrar en el mundo del periodismo narrativo.
Cuidado: no es pasar de lo cierto a la ficción. Si transformo a alguien con quien hablo en personaje, no significa que mienta ni que me invente una figura de no- vela. Yo creo que el personaje periodístico nos acerca más a la persona que metemos en nuestro artículo —la humaniza más— que si la dejáramos comparecer como mera fábrica de declaraciones.
¿Y eso tiene sus peligros? Claro que sí. Si describimos a alguien, si lo mostramos actuando y contamos cómo dijo lo que dijo puede que se enoje, puede que no se vea reflejado. Pero nos permite también entrar en su mundo interior, en su punto de vista, y lograr, tal vez, que el lector se identifique con la persona a la que le pasan las cosas que cuenta el periodismo.
EL DETALLE REVELADOR: LOS OBJETOS COBRAN VIDA, LA DESCRIPCIÓN COMO FIESTA DEL ESTILO Y COMO FORMA DE HACER CONCRETO LO CONCEPTUAL
¡Qué maravilla el tango! Bueno, que maravilla para mí. La música, aún más que la literatura o la pintura, establece una conexión personal, emotiva, de memoria sensible y sensorial con cada oyente en particular. A mí me habla de Buenos Aires, del tiempo que se va, de la pena y la amargura, con una riqueza musical que alcanzan pocos géneros populares, y con letras que en muchos casos se comparan con provecho con la poesía de su tiempo.
Los tangos que más me gustan —lo habrán adivinado— son los que cuentan historias. Sobre todo los que tienen por protagonistas objetos que adquieren vida y se pueblan con los sentimientos, los anhelos y las frustraciones del personaje-narrador, o, mejor dicho, el personaje-cantor que los invoca.
Carlos Gardel evocaba Aquel tapado de armiño, símbolo de su ficticia opulencia y su actual soledad y rencor. El «narrador» es un pobre trabajador que se hace con una novia, pero la novia tiene gustos estrambóticos. La chica le pide que le regale un carísimo tapado de armiño. El tipo saca un oneroso crédito, y, por supuesto, la mina lo deja en la banquina mucho antes de que el tipo termine de pagar el bendito tapado. La fulana debe haber cambiado cinco o seis veces de novio, y mientras tanto el hombre sigue abonándole al banco las cuotas. Con bronca, sobre todo contra sí mismo, le canta al tapado de armiño.
No los abrumo con más tangos, y paso directo a mi preferido: Antiguo reloj de cobre, que cantaba Miguel Montero con el compás marcado y varonil de la orquesta de Osvaldo Pugliese.
El hombre recuerda una escena entrañable de su niñez: su padre tenía un va- lioso reloj de cobre que cuidaba con esmero. La madre se lo daba al niño para que jugara con él y el padre refunfuñaba mientras el niño se dormía abrazado al reloj.
Hoy han pasado los años,
se me fue blanqueando el pelo,
el rebenque de la vida me ha golpeado sin cesar; y en el banco prestamista
he llegao a formar fila,
esperando que en la lista
me llamaran a cobrar.
El comienzo de la última estrofa es demoledor en su desgarro simple y directo: «Cuatro pesos sucios por esta reliquia…». El dinero le quema en las manos al salir del banco, y en el cielo se le dibuja la imagen de su madre, que le dice: «El viejo te perdonó».
La crisis económica de los años treinta, las familias pudientes que lo perdieron todo, el fracaso vital, la derrota… todo está concentrado en ese reloj, que es metáfora de la vida del protagonista y, por extensión, de todo un país en decadencia. Seguramente es problema mío, pero puedo leer un sesudo texto de sociología e historia sobre la decadencia de la clase media argentina y el papel de los bancos prestamistas, y no me produce la emoción que me provocan tres minutos de tango.
En el primer capítulo de Hiroshima, el libro de John Hersey sobre los seis japoneses, se cuenta dónde estaban y qué hacían los personajes en los minutos previos a la explosión de la bomba, y los instantes posteriores. La señorita Sasaki era bibliotecaria en una base naval, y con la onda expansiva se le cayeron encima dos estanterías, que le quebraron horriblemente la pierna.
«En el primer minuto de la era atómica, una persona fue sepultada por libros», dice Hersey. Es una descripción exacta de lo que pasó con la señorita Sasaki, y es al mismo tiempo una metáfora visual, concreta y poderosa de la destrucción provocada por el avance de la ciencia. Es periodismo narrativo —tal vez más poético que narrativo— porque encuentra la escena real que deja una onda expansiva dentro de nuestra comprensión y nuestra sensibilidad.
Eso sucede con una buena novela. Es como una piedra que uno tira en un es- tanque, y va abriendo surcos que se alejan y se agrandan más y más en el agua. Tal vez la metáfora de los círculos concéntricos en el agua es la que quisiera haber pensado primero. Pero la primera que me vino a la cabeza es la onda expansiva de una bomba. Tal vez tenga que ver con que a los diecinueve años viví una guerra, y en estos días me estoy acordando mucho de esos tiempos.
Los detalles reveladores son a veces pequeñas escenas, frases, imágenes, cosas que escuchamos, vemos, olemos o tocamos y que quedan en nuestra memoria porque nos hacen percibir con los sentidos cosas que pensamos o sentimos y que nos cuesta expresar.
Como periodistas, cuando encontramos una escena así y la podemos transmitir para que el lector sienta que la ve con sus propios ojos, estamos entrando en una dimensión a la que muchas veces solo accede la ficción, la poesía, la música o el cine. Pero estamos llegando ahí para contar la realidad, para permitirle al lector conocer algo de lo que pasa en el mundo, en el país o en la ciudad.
Un maestro del detalle revelador fue el recientemente fallecido Ryszard Kapuscinski, el gran reportero polaco. Kapuscinski cubrió veintisiete guerras y revoluciones, sobre todo en África, y hacía caso omiso de los discursos de los dictadores y de los grandes planes de ataque de los generales para contar que un soldadito hondureño, en la Guerra del Fútbol contra El Salvador, recorría los campos de batalla sacándole las botas a los muertos para llevarlas a sus hijos, que andaban descalzos.
En Ébano, Kapuscinski cuenta que en plena dictadura de Idi Amín en Uganda los pescadores de un lago cerca de la capital empezaron a sacar peces grandes y grasosos, como no había antes. Con un pez enorme sobre una mesa de madera en la playa, empezaron a atar cabos y llegaron a la conclusión de que el comienzo de la gordura de los peces coincidió con los desaparecidos de Amín, pues se rumoreaba que el dictador mandaba matarlos y tirar sus cadáveres al lago. Entonces llega una camioneta militar, los soldados se llevan el pez, lo depositan en la parte de atrás del vehículo y de ahí sacan un cadáver desnudo. Lo tiran sobre la mesa del pez y se alejan entre risas demenciales.
«¿Dónde está el detalle?», que diría Cantinflas. ¿Cuál puede ser la historia, la frase, la descripción que quede por años en la cabeza del lector, cuando todos los ejemplares del diario o la revista donde publicamos nuestra crónica ya fueron al recicladero o se ajaron envolviendo pescado? Lo memorable es lo que merece ser recordado, lo que resulta útil guardar en la memoria porque nos ayuda a seguir pensándonos y a entender el mundo.
Después de veinticinco años, yo todavía me acuerdo de una de las últimas escenas de la guerra de las Malvinas. Yo era un soldado traductor, y cuando las tropas argentinas se rindieron el 14 de junio de 1982, el almirante jefe de la Armada en las islas me «cedió» al capitán británico jefe de prisioneros. Después de ver el estado calamitoso, fantasmal de mis compatriotas, este capitán me llevó a abrir un depósito que los oficiales argentinos tenían cerrado. En el depósito había latas de dulce de batata hasta el techo. Latas y latas, y los chicos en las montañas se morían de hambre.
«¿Para quién guardaban estas latas?», me preguntaba el capitán inglés. «¿Para qué?» Yo puse la historia del depósito de latas de dulce de batata en mi libro, y tres de los colegas que me entrevistaron en estos días en programas de radio y en diarios me recitaron ese fragmento. A cada uno le había parecido que la historia de ese depósito era una imagen que les ayudaba dolorosamente a «ver» algo, era una metáfora de algo mayor.
Yo también pienso que esa imagen me persigue porque muestra desde lo concreto una idea, una realidad más amplia.
QUÉ HISTORIAS PIDEN SER CONTADAS: EL CAMINO DE LOS HECHOS Y LOS CAMINOS DE LOS PERSONAJES
Obviamente no postulo que el periodismo narrativo reemplace a la noticia pura y dura. En todos los casos en que acaba de pasar algo importante, la pirámide invertida sigue siendo el camino. Hay que aprender a ser sintéticos, a contar lo más importante e informar al público de lo último y de lo relevante. Sentarse a leer pacientemente un libro periodístico o una crónica de diez páginas es un lujo para lectores interesados en un tema en particular o en una forma de contar específica.
Ficha bibliográfica: Roberto Herrscher, “Periodismo narrativo. Cómo contar la realidad con las armas de la literatura”. Barcelona, 2012.